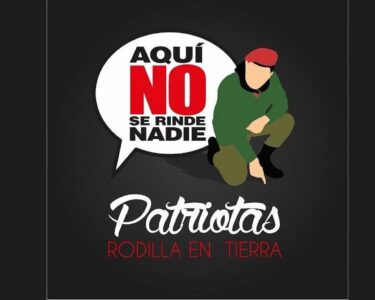La politización de los ejércitos, el uso de ascensos, privilegios y complicidad en economías ilícitas como herramienta de fidelización ha sido una constante.
Honduras entra en los próximos nueve días en una zona de altísimo riesgo político. El 30 de noviembre elegirá su próximo presidente y definirá la nueva correlación de fuerzas en el poder, pero al mismo tiempo se pondrá a prueba algo igual de decisivo: si los órganos electorales, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas respetan esa voluntad popular o si son utilizados para torcerla, hasta terminar de absorber a Honduras en la lógica de poder del llamado socialismo del siglo XXI, que desde hace dos décadas ha hecho de la captura del Estado una técnica refinada, exportable y coordinada.
El matrimonio político formado por Manuel “Mel” Zelaya y Xiomara Castro no es un fenómeno aislado ni meramente doméstico. Es la expresión hondureña de una arquitectura ideológica, financiera y operativa que vincula a Tegucigalpa con Caracas, La Habana, Managua y con nodos regionales como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.
Libertad y Refundación (LIBRE), el partido de gobierno, no es un satélite marginal: figura como partido de gobierno dentro del listado de miembros del Foro de São Paulo y fue anfitrión del XXVII Encuentro del Foro en Tegucigalpa en junio de 2024, evento celebrado como un triunfo simbólico del bloque “galaxia rosa” en Centroamérica.
La sombra larga de Mel Zelaya sobre Honduras comienza, en esta fase, en enero de 2008, cuando su gobierno firma el ingreso a Petrocaribe y se acerca de forma acelerada al proyecto geopolítico de Hugo Chávez: petróleo subsidiado a cambio de alineamiento político y lealtad estratégica. Ese giro, complementado con la entrada en el ALBA, fue percibido por muchos como un cambio de anclaje: Honduras dejaba de moverse en la órbita tradicional centroamericana para integrarse de facto al eje bolivariano.
Cuando en 2009 Zelaya impulsa, al margen de los cauces constitucionales, una consulta orientada a abrir la puerta a la reelección, activa precisamente la cláusula pétrea de la Constitución que ordena su separación inmediata del cargo; el Congreso, con votos incluso de su propio partido, y la Corte Suprema avalan esa remoción y la orden de captura.
La decisión posterior de los mandos militares de sacarlo del país, en vez de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia, fue el acto ilegal que permitió al chavismo y a sus aliados presentar la crisis como un “golpe de Estado” y colonizar el relato internacional.
Esa narrativa no rompió la relación de Zelaya con el eje bolivariano; solo la interrumpió. Años después, regresó no como actor derrotado, sino como “asesor presidencial” y verdadero operador de poder en el gobierno de su esposa.
Xiomara Castro no ha disimulado esa continuidad. En la Asamblea General de la ONU y en la Cumbre UE–CELAC, ha defendido abierta y reiteradamente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, exigiendo el fin de sanciones y bloqueos y desdibujando las violaciones sistemáticas de derechos humanos que documentan organismos internacionales.
Distintos centros de investigación han subrayado que su gobierno se ha convertido en un aliado activo de esos regímenes, al tiempo que se acumulan señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico de funcionarios y familiares cercanos.
Esa convergencia no es solo ideológica. El cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya —hasta hace poco secretario del Congreso— fue grabado en 2013 recibiendo y negociando dinero con narcotraficantes del cartel de Los Cachiros para financiar la primera campaña presidencial de Xiomara Castro; ese “narcovideo”, divulgado en septiembre de 2024, lo muestra con absoluta claridad, y el propio Zelaya ha admitido públicamente haber participado en esa reunión.
Sin embargo, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya Álvarez, figura cercana al oficialismo y pieza del engranaje político de los Zelaya, no ha impulsado hasta hoy ninguna acción penal efectiva: no hay requerimiento fiscal, ni medidas cautelares, ni imputaciones formales contra los involucrados, pese a la confesión y a la evidencia audiovisual.
Desde una perspectiva jurídico-penal —y a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia de lucha contra el crimen organizado— una admisión pública de hechos como la participación en una reunión de financiamiento con narcotraficantes constituye un indicio grave que obliga a la apertura inmediata de actuaciones de investigación; sin embargo, en este caso ni siquiera se ha intentado iniciar una pesquisa mínimamente seria.
El 28 de agosto de 2024, en plena tensión con la Embajada de Estados Unidos, la presidenta Xiomara Castro ordenó denunciar el tratado de extradición con ese país, el mismo mecanismo que permitió enviar a prisión en Nueva York al expresidente Juan Orlando Hernández por delitos correlacionados con el narcotráfico.
Días después, el 3 de septiembre, se hizo público el narcovideo de Carlos Zelaya; desde entonces, la ruptura del tratado ha sido leída como una maniobra preventiva para blindar al entorno presidencial frente a eventuales procesos de cooperación judicial internacional. No es un tecnicismo jurídico, sino un mensaje político nítido: cuando el hilo de la justicia se acerca demasiado a las redes reales de poder, el gobierno prefiere cortar el hilo antes que desatar la madeja.
En paralelo, LIBRE ha convertido a Honduras en plataforma privilegiada del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla. No solo por razones de memoria —los quince años de la crisis constitucional de 2009 que el eje bolivariano logró imponer ante el mundo como un supuesto “golpe de Estado” contra Zelaya—, sino como demostración de que el proyecto bolivariano es capaz de recuperar espacios perdidos y de abrir nuevas cabezas de playa institucionales.
Esa red, que integra partidos de izquierda reformista y extrema, fue concebida desde 1990 para coordinar estrategias comunes frente al llamado “neoliberalismo”, pero en la práctica ha servido para compartir métodos de captura del Estado, de manipulación del lenguaje democrático y de blindaje mutuo frente a sanciones y escrutinio internacional.
Cuando uno examina la trayectoria del socialismo del siglo XXI —desde Chávez y Maduro en Venezuela, pasando por Ortega en Nicaragua, Morales en Bolivia, el correísmo en Ecuador y la deriva autoritaria de sectores del PT en Brasil—, aparece un patrón que se repite con variaciones locales:
Primero, se coloniza el relato. Se deslegitima a la prensa independiente como “golpista”, “vendida” o “supremacista”; se vacía el sentido de conceptos como “democracia”, “diálogo” o “derechos humanos”, que pasan a significar lo que conviene al poder.
Segundo, se reescriben las reglas. Se fuerzan reformas constitucionales, se convocan constituyentes teledirigidas o se reinterpretan a gusto los límites de la reelección. Evo Morales intentó perpetuarse alegando derechos humanos al “reelegirse indefinidamente”, a pesar de haber perdido un referéndum; Maduro ha gobernado durante años bajo estados de excepción renovados “ad infinitum” que vulneran el principio de temporalidad y vacían de contenido la Constitución venezolana.
Tercero, se captura el árbitro. En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral fueron convertidos en extensiones del partido; en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral está compuesto por militantes y aliados del FSLN, que han inhabilitado sin rubor las principales fuerzas opositoras antes de las elecciones.
Cuarto, se someten las Fuerzas Armadas. Una lección central que dejó la crisis de abril de 2002 en Venezuela —cuando la cúpula militar anunció que Chávez había aceptado la renuncia y se interrumpió de hecho su mandato por unas horas, episodio luego explotado por el chavismo como mito fundacional de un supuesto ‘golpe de Estado’— fue que ningún proyecto hegemónico sobrevive si no subyuga previamente al estamento militar.
Desde entonces, la politización de los ejércitos, el uso de ascensos, privilegios y complicidad en economías ilícitas como herramienta de fidelización ha sido una constante.
Quinto, se administra la ilegalidad. No se trata solo de corrupción administrativa, sino de simbiosis con estructuras criminales: contrabando de combustibles, oro y coltán en Venezuela; redes de narcotráfico protegidas por aparatos de seguridad en varios países; uso del sistema financiero estatal para lavar capitales. La frontera entre Estado y crimen organizado se convierte en un área gris funcional a la permanencia en el poder. Este guion sería un ejercicio académico si no encontrara, punto por punto, resonancias inquietantes en la Honduras actual.
Desde el 6 de diciembre de 2022, el país vive bajo un estado de excepción parcial declarado inicialmente por el Decreto Ejecutivo PCM-29-2022, que suspende garantías constitucionales básicas: libertad personal, libertad de asociación y reunión, derecho a la circulación, protección contra la detención arbitraria, inviolabilidad del domicilio, entre otras. Aunque cada decreto se presenta como temporal —45 días—, la medida ha sido prorrogada al menos 24 veces y se ha convertido en un mecanismo sostenido de control militar y policial.
Hoy, alrededor del 90–91 % de la población hondureña vive con derechos fundamentales “en suspenso”. El estado de excepción cubre tres cuartas partes del territorio nacional y ha normalizado prácticas que, en un Estado de derecho, solo serían tolerables frente a amenazas extraordinarias: detenciones basadas en “sospecha”, allanamientos sin orden judicial, uso amplio de fuerzas especiales con escasa supervisión y un margen ampliado para la arbitrariedad.
Organizaciones como Cristosal, Cáritas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han documentado un patrón de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, allanamientos ilegales e implantación de pruebas, amparados en esa cobertura excepcional.
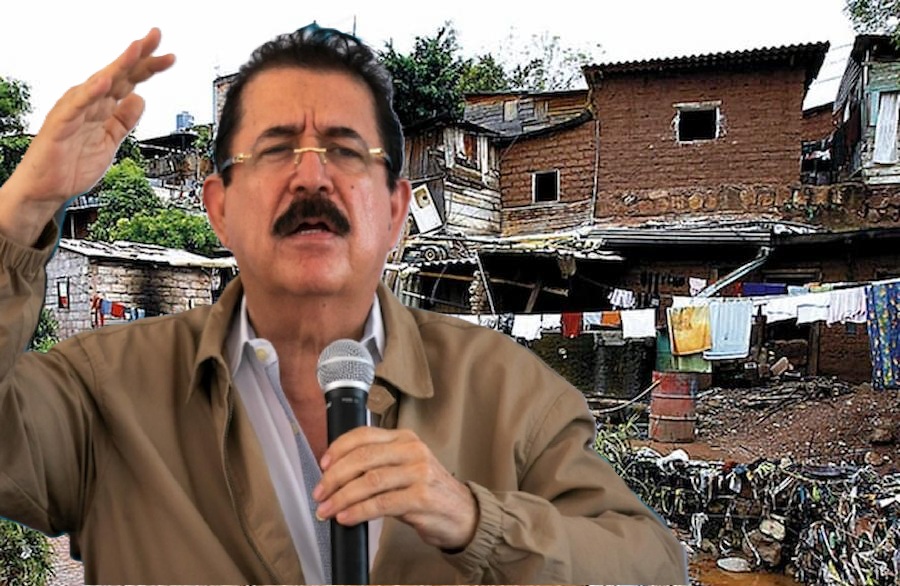
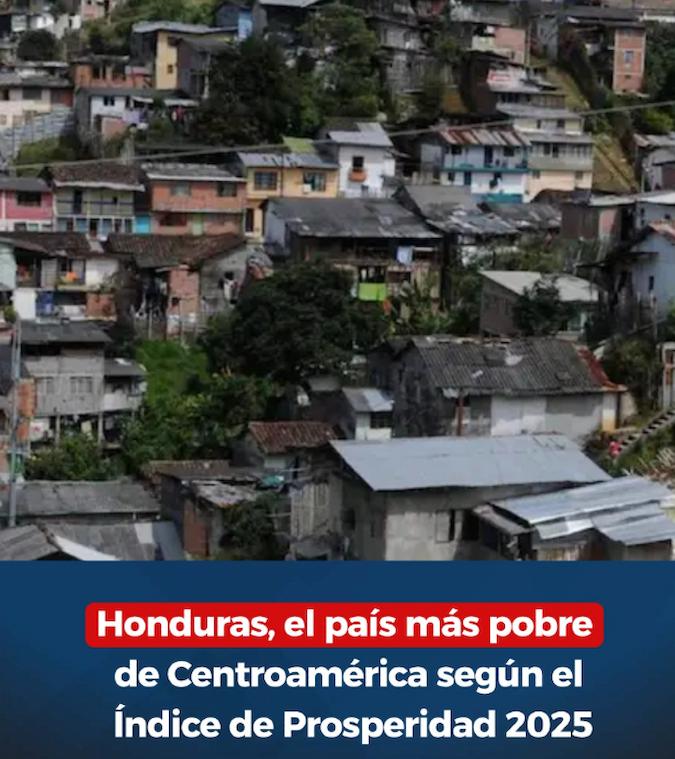
El balance en materia de seguridad desmiente la narrativa triunfal del gobierno. Es cierto que, según cifras oficiales, la tasa de homicidios cayó a 35,8 por cada 100.000 habitantes en 2022 y a 26,8 en 2024, la cifra más baja registrada históricamente, después de haber alcanzado 85,5 en 2012.
Pero incluso ese “mínimo histórico” mantiene a Honduras en el grupo de países más violentos del mundo, muy por encima de los umbrales aceptables para una sociedad en paz. Y, sobre todo, los indicadores clave que justificaron la medida —la extorsión y el control territorial de las maras y del crimen organizado— no han mejorado; han empeorado.
Un informe reciente de la ASJ muestra que, durante la vigencia del estado de excepción, el porcentaje de hogares víctimas de extorsión pasó del 9 % al 11,6 %, lo que significa que el número de hogares afectados aumentó de 266.000 en 2022 a 304.000 en 2024. Uno de cada diez hondureños vive hoy sometido a la extorsión.
Entre 2002 y 2024 se han registrado más de 74.000 denuncias por este delito, concentradas en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma. Sin embargo, tras un año de vigencia del estado de excepción, solo se contaban 19 personas condenadas por extorsión en todo el país, una cifra que exhibe la brecha entre los miles de detenciones anunciadas y la capacidad real del sistema de justicia para desarticular redes criminales.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad celebra números “alentadores”: más de 79.000 detenciones por diversos delitos, más de 5.000 arrestos vinculados a extorsión, casi 19.000 armas decomisadas. Son cifras voluminosas pero engañosas: reflejan la lógica de la redada masiva, no la de una política criminal inteligente.
Como han señalado expertos de ASJ, mientras no existan políticas de seguridad integrales, con prevención, inteligencia financiera y depuración profunda de las fuerzas de seguridad, la extorsión, los homicidios, los feminicidios y las masacres seguirán reproduciéndose con nuevas caras.
En síntesis, el estado de excepción ha sido eficaz para concentrar poder, no para desmontar las economías del miedo. Ese desequilibrio es precisamente lo que hace tan peligroso el momento actual: se aproximan decisiones clave sobre la arquitectura electoral del país, y el Ejecutivo dispone ya de un marco jurídico y operativo que le permite usar a la fuerza pública como instrumento de intimidación política, con una pátina de legalidad.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo ha expresado en términos inusualmente claros: Honduras, bajo el mando de Xiomara Castro y del partido LIBRE, “tiende hacia la vía autoritaria adoptada por Venezuela y Nicaragua”.
Señala que el partido gobernante ha consolidado el poder con miembros de la familia Zelaya en posiciones clave, que sus partidarios han impedido físicamente que empresas vinculadas a la oposición participen en licitaciones electorales y que el Consejo Nacional Electoral atraviesa una crisis institucional justo antes de los comicios de 2025.
La combinación es explosiva: un partido-estado alineado con el Foro de São Paulo, una red familiar con señalamientos de vínculos con el narcotráfico, la protección política de regímenes como el de Maduro y Ortega, y un país sometido durante casi tres años a un estado de excepción que suspende libertades básicas.
A esto se suma la capacidad del Ministerio Público, bajo una conducción cercana al oficialismo, de abrir investigaciones o emitir requerimientos selectivos contra funcionarios incómodos del Consejo Nacional Electoral o de otras instituciones clave, precisamente en el momento en que se definen las correlaciones para las elecciones de 2025.
En este contexto, hablar de riesgo no es alarmismo, sino descripción sobria. El libreto ya lo conocemos: en Venezuela, la inhabilitación administrativa y penal de líderes opositores, la captura de la autoridad electoral y el uso recurrente de estados de excepción terminaron vaciando de contenido el voto popular.
En Nicaragua, la reconfiguración del Consejo Supremo Electoral, la cancelación masiva de personerías jurídicas y la criminalización de críticos convirtieron las elecciones de 2021 en un ritual carente de competencia real.
Honduras se encamina, si no se le pone freno, a una versión centroamericana de ese modelo: elecciones bajo tutela de un Ejecutivo que controla la policía, condiciona a las Fuerzas Armadas mediante lealtades ideológicas y económicas, y mantiene a la sociedad civil bajo un régimen de excepción permanente.
La responsabilidad de impedir ese desenlace no recae solo en el gobierno. Los partidos históricos —Partido Nacional y Partido Liberal—, debilitados por su propio historial de corrupción y por su complicidad en el deterioro institucional que permitió el ascenso de LIBRE, tienen la obligación política y moral de romper con la lógica del reparto y asumir una defensa inequívoca de las reglas del juego democrático.
Eso implica negarse a validar cualquier diseño de órganos electorales que consagre la hegemonía de un solo bloque, denunciar con precisión técnica y política cualquier intento de utilizar el Ministerio Público o el estado de excepción como herramienta de persecución selectiva, y comprometerse públicamente a revisar y derogar ese régimen excepcional en cuanto exista una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.
La sociedad hondureña, por su parte, no puede ser reducida a la dicotomía entre “narcoestado de derecha” y “narcoestado de izquierda”. Honduras tiene derecho a una tercera vía: un Estado sometido al derecho, con instituciones que respondan a la ley y no a clanes familiares ni a foros ideológicos transnacionales; un modelo económico que combata la corrupción y la captura patrimonial del aparato público; una política de seguridad que no convierta al ciudadano en rehén de la extorsión ni en víctima colateral de operativos sin control judicial.
La comunidad internacional ya ha encendido las alarmas. La OEA, el sistema interamericano de derechos humanos, la ONU, la Unión Europea y los aliados hemisféricos tienen ante sí una prueba de coherencia: o se limitan a observar cómo se instala una nueva variante del socialismo del siglo XXI en Honduras, o acompañan de forma activa —con observación electoral robusta, presión diplomática, condicionamiento de cooperación y sanciones selectivas a quienes socaven el orden constitucional— a quienes desde dentro del país intentan preservar espacios de libertad.
Derrotar este modelo no exige golpes de Estado ni soluciones de fuerza, sino una insurgencia democrática sostenida: vigilancia ciudadana, documentación rigurosa de los abusos, articulación inteligente de la oposición, unidad estratégica más allá de las siglas y un vínculo estrecho con la diáspora hondureña, hoy totalmente abandonada a pesar de que sus remesas aportan más de una cuarta parte del PIB.
Esa diáspora ofrece ideas y recursos, y no está dispuesta a seguir financiando con su trabajo un nuevo experimento autoritario.
Honduras aún está a tiempo de evitar que la excepción se convierta en regla y que la esperanza sea sustituida por la resignación. Pero ese tiempo se mide ya en días, no en años.
Lo que ocurra alrededor del 30 de noviembre —en la configuración de las autoridades electorales, en el uso o no del aparato penal contra funcionarios incómodos, en la respuesta de los partidos y de la ciudadanía— será un anticipo nítido de si el país decide seguir la ruta de Venezuela y Nicaragua o si se atreve, por fin, a salir del péndulo entre cleptocracias de distinto color para construir una democracia exigente, vigilada y sin dueño.