Todavía no hemos hallado qué es lo que podríamos hacer los seres humanos para conseguir una muerte aliviada y en paz.
León Sarcos
El amor comienza en casa. Teresa de Calcuta
Lo que sobrevive de un ser humano es lo que ha conseguido dar de él a los demás. Norberto Elías
Muchas formas tenemos los seres humanos de plantearnos el tema enigmático y omnipresente de la muerte, así la mayoría lo relegue, lo ignore o lo reprima. De ello trata este ensayo, especialmente de los últimos años de la vida cuando saludable, quebrantado o con achaques, con una enfermedad terminal o solitario, el hombre llega al final. Porque lo que crea el problema al ser humano no es la muerte, sino saber de ella, y solo cuando se aproxima empieza a tomar conciencia de su existencia.
En la antigüedad la vida no valía nada
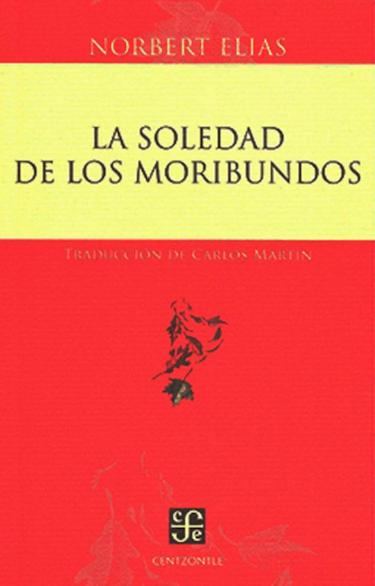
No hay duda, a decir de Norberto Elías (1897-1990)-eminente sociólogo, autor de El proceso de la civilización-, que en comparación con la Antigüedad, ha ido aumentando nuestra capacidad de identificarnos con los otros seres humanos, sus emociones, sus sufrimientos y sus muertes.
Ningún sentimiento de igualdad o de compasión podían experimentar los purpurados senadores y la romana plebe hacia los otros seres humanos que, allá abajo en la arena ensangrentada, luchaban desesperadamente por su sobrevivencia a costa de la vida de otros.
Los gladiadores solían saludar al César, según él, con el lema Morituri te salutant (Los que han de morir, te saludan); como emperadores había algunos que se creían inmortales. En su lugar debía de ser: Morituri moritorum salutant (Los que van a morir saludan a quien también ha de morir); a pesar de que el tío Google afirme extraviadamente que esa expresión solo fue usada en una película.
Es muy posible que para llegar a esa expresión última ya no existirían, como en realidad pasa, ni gladiadores ni césares. Y para poder decir algo semejante a los líderes de hoy –que aún siguen teniendo potestad sobre la vida y la muerte de millones de seres– se requeriría una des mitologización de la muerte, una conciencia mucho más clara de la que hasta hoy se ha podido lograr: que la humanidad es una comunidad de mortales y que los seres humanos solo pueden, en su menesterosidad, recibir ayuda de otros seres humanos.
Formas de entender la muerte
Existen grosso modo cuatro formas de abordar el tema. Se podría mitologizar o cargarlo al sentimiento religioso, que es la forma más sublime de reprimirlo y posponerlo, mediante la idea –un poco sustancialmente agotada debido fundamentalmente al avance de la ciencia– de otra vida posterior a la terrena en la que los muertos harían vida en común en el Hades, en el Valhalla, en el Infierno o en el Paraíso. Esta ha sido la forma más antigua y convencional de arreglárselas con la finitud de la vida.
Otra manera sería evitar el pensamiento y la discusión acerca de ella con tal de alejarla, esconderla o mantenerla en el olvido. Pudiera ser también a través de la idea de inmortalidad tan presente en estos tiempos. Y, finalmente, podemos mirarla de frente como un dato inherente e inseparable de nuestra propia existencia; es decir, arreglar nuestra vida, fundamentalmente nuestro comportamiento para con otras personas y con nosotros mismos, con nuestro interior, al limitado espacio de tiempo del que disponemos.
Como bien lo explica Norberto Elías en su ensayo La soledad del moribundo, podemos considerar una hermosa tarea hacer que la despedida de los seres humanos, al final, cuando llegue tanto la de los otros como la propia, sea lo más liviana y agradable posible; y sensata la pregunta de cómo se cumple tal tarea. Particularmente, esta es una pregunta que solo se hacen unos cuantos médicos adelantados claramente y sin disimulo.
La soledad de los seniles y moribundos
La mayoría de la gente llega desprevenida y sin instrumentos de defensa, intelectual o material, al final. Sin afectos sólidos y sostenidos. Sin vocaciones en las cuales gastar su tiempo útil. La muerte en muchos empieza temprano y paulatinamente. Los seres humanos se van llenando de molestias físicas y pronto envejecen y, cuando falla la salud, los enfermos de forma natural se van segregando del resto de la población sana.
La vida cambia y progresivamente se ven reducidos a una soledad forzada. Se hacen menos sociables y se debilitan sus sentimientos, sin que por ello dejen de sentir necesidad por los demás y, esto es lo más terrible, que progresivamente van entrando en un aislamiento que a ellos desconsuela.
Eso es lo más duro, manifiesta Elías:
El tácito aislamiento de los seniles y moribundos de la comunidad de los vivos, el enfriamiento paulatino de su relación con personas que contaban con su afecto, la separación de los demás en general, que eran quienes le proporcionaban sentido y sensación de seguridad. La decadencia no es dura únicamente para quienes están aquejados de dolores, sino también para los que necesariamente tendrán que sobrevivir solos.
Es aquí donde el problema social de la proximidad a la muerte resulta difícil de resolver, porque a los vivos les resulta muy inconveniente identificarse con los moribundos. Para Elías, las tendencias mayoritarias a estar a la defensiva y los sentimientos de embarazo con los que hoy afrontamos tantas veces la presencia de los moribundos, de los agónicos y de la muerte, puede compararse perfectamente con los sentimientos semejantes que en la era victoriana rodeaba la esfera de la sexualidad.
Cambian los tiempos, cambia la cultura de la muerte
La conciencia de la muerte solo la tienen los seres humanos, aunque es cierto que comparten con el resto de los animales las distintas etapas de la vida: el nacimiento, la juventud, la madurez, la enfermedad y la muerte. Y morirán las mujeres y también los niños, decía Víctor Hugo de forma cruel, en uno de sus poemas más sentidos, para no dejar lugar a equívocos.
Es evidente que no existe idea alguna, por extrema que parezca, en la que los seres humanos no estén dispuestos a creer con profunda devoción con tal de que le ofrezca una vida eterna a su existencia y les proporcione esperanzas ante la certeza de que un día no existirán. De allí que un recorrido durante un largo tiempo de la historia nos puede ayudar a cómo visualizar las transformaciones que ha sufrido la cultura de la muerte.
La respuesta a la pregunta de qué es lo que pasa con el hecho de morir ha ido cambiando en el curso del desarrollo de la sociedad. La idea de la muerte y los rituales con ella vinculados se convierten a su vez en un momento de la socialización. Las ideas y ritos comunes unen a los seres humanos; las ideas y ritos diferentes los separan.
De allí que mientras exista mayor uniformidad religiosa y cultural y mayores niveles de desarrollo de las instituciones, de la ciencia y estabilidad económica, la tendencia en las sociedades desarrolladas sea a declinar las creencias en su fe sobrenatural para explicar la vida después de la muerte y a tener mayor seguridad y confianza en la planificación y organización de la vida individual y familiar, y a aceptar que esta no es el fruto de una obra divina.
Hasta cierto punto el apasionamiento –dice Elías– se ha desplazado hacia sistemas de creencias seculares. Y afirma:
La propia caducidad ha menguado ostensiblemente en los últimos siglos en comparación con la Edad Media, síntoma de que nos encontramos en otro estadio de la civilización. En los Estados nacionales más desarrollados, la seguridad de las personas, su protección frente a los más rudos golpes del destino como la enfermedad y la muerte súbita, es sustancialmente mayor que en épocas anteriores, quizá mayor que en toda la historia de la humanidad.
Entre los caballeros del siglo XIII un hombre de cuarenta años era considerado un anciano, mientras que en el siglo XX podíamos considerarlo un joven. La prevención y el tratamiento de las enfermedades, aun cuando pueda parecer insuficiente en los desarrollados, pero malo y precario en la mayoría de los subdesarrollados, está por supuesto mejor organizado y tiene mucho mayor alcance del que nunca haya tenido en el pasado.
La pacificación interna de la sociedad, la protección del individuo frente a los hechos violentos, así como frente a la muerte por inanición, han logrado niveles que sobrepasan con creces épocas pretéritas. Sin embargo, la marcha a la deriva hacia la guerra continúa representado una de las amenazas más latentes para la aniquilación humana.
La etapa final de la vida en dos mundos
Si bien es cierto que las condiciones alcanzadas en los países desarrollados occidentales, permiten llegar a la vejez en condiciones más seguras y facilitan a su vez un alejamiento de las creencias sobrenaturales en la posibilidad de otra vida, esto no ocurre así en los países subdesarrollados, donde al aumentar la inseguridad de la sociedad, al hacerse mayor la incapacidad del Estado y del individuo para prever su propio destino a largo plazo y de gobernarse de forma autosuficiente, es comprensible que la fe en las creencias sobrenaturales tenga el comportamiento de columpio, como casi todo en los países latinoamericanos de origen hispánico, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás.
Reflexiones sobre un vasto tema
El tratamiento de la etapa final de la vida y la muerte sigue siendo un tema reprimido tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, además de tener muchas vertientes como para ser tratado en tan corto espacio; aunque pueda sugerir algunas consideraciones que ayuden a formular hipótesis de trabajo al respecto:
Para Elías, el relegamiento real del morir y de la muerte de la vida social y convivencial de la gente y el consecuente ocultamiento del hecho de morir, sobre todo frente a los niños, halla en el presente un particular sentimiento de embarazo por parte de los vivos en presencia de un moribundo. Con frecuencia no saben qué decir. El vocabulario es excesivamente limitado.
Las emociones ante una situación penosa hacen que la gente contenga las palabras. Por esta razón, los próximos a la muerte, más que sentir un alivio con el pírrico aliento de los vivos, puede resultarle un instante bastante amargo, si su presencia no es bien manejada.
Los condicionamientos sociales a la muerte
Según Elías, este lenguaje escueto, falto de espontaneidad, en la expresión de la misericordia en situaciones críticas hacia el prójimo, no se limita ante la presencia de un moribundo o del allegado a un difunto. Se muestra en el actual estadio de nuestro proceso civilizador en muchas ocasiones que demandan una fuerte participación emocional sin pérdida de control. Algo similar ocurre, especialmente con los varones, a la hora de expresar en público y hasta en privado delicados sentimientos amorosos, de ternura o de llanto, este último únicamente reservado a las mujeres.
La tradición social da a la gente, en menor medida que antes, formas de expresión estereotipadas, de comportamientos estandarizados que pudieran aliviar la fuerte carga emotiva que conllevan tales situaciones. A los oídos de muchas personas jóvenes los recursos retóricos de la vieja sociedad, como el clásico panegírico o el poema, pueden sonar cursis o rancios. Y no existen todavía, que sepamos, nuevos instrumentos que puedan alinearse con los patrones de sensibilidad y comportamiento presente que aligeren las situaciones vitales críticas que se repiten a menudo.
Los límites a las expresiones
Hablar o dirigirse a los moribundos sin inhibición alguna suele ser muy difícil. Únicamente la rutina institucionalizada de los hospitales configura socialmente la situación del final de la vida, pero contribuye a crear unas formas de gran pobreza emotiva y mucho más al relegamiento a la soledad del moribundo.
En la actualidad las personas allegadas o vinculadas a los moribundos se ven muchas veces imposibilitadas de ofrecer consuelo, de mostrarles su afecto y su ternura. Les resulta difícil tomarles de la mano, que constituye una de las expresiones más simbólicas de puro afecto, acariciarles su cabeza o besarles su frente y hasta proveerles de un suave abrazo, a fin de hacerles sentir que se les quiere de verdad y que aun pertenecen al mundo de los vivos.
El excesivo tabú que la civilización impone a la expresión de sentimientos espontáneos, que recuerdan los tiempos más primarios de nuestra infancia: eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca, nos ata las manos y la lengua. Puede ocurrir también que los vivos sientan inconscientemente que la muerte tiene carácter contagioso y que es una amenaza, y eso involuntariamente les hace apartarse de los moribundos.
Mas allá de la muerte
La retirada de los vivos apartándose de los que van a morir, y el silencio que progresivamente se esparce en torno a ellos, continúa cuando el final ha llegado. Se muestra en la forma de tratar a los cadáveres y en el cuidado de las sepulturas. Los cuidados y preparación del fallecido por familiares, parientes y amigos, una forma de acompañamiento afectivo al cuerpo del difunto, ahora es pagado. Ambos procesos han sido abandonados en manos de especialistas.
Es posible que la memoria de los muertos se mantenga viva en la conciencia de los allegados, pero cadáveres y sepulturas han perdido atención como foco de los sentimientos. La bella imagen, en Troya, del rey Príamo humillado ante Aquiles reclamando el cadáver de su hijo Héctor para proporcionarle los cuidados y darle digna sepultura o la de la Piedad de Miguel Ángel, en la que aparece la madre doliente con el cadáver de su hijo sobre sus piernas, siguen siendo obras de arte para la contemplación y el deleite hedónico, pero definitivamente inimaginable como acontecimiento real.
Conclusión
En conclusión, para Elías, el tránsito hacia la muerte en nuestras sociedades, de manera muy marcada: es un espacio en blanco en nuestro mapa social. Los rituales seculares se han vaciado en gran parte de sentimiento: a las formas seculares tradicionales les falta poder de convicción.
La muerte no tiene nada de terrible. Se cae en sueños y el mundo desaparece cuando todo va bien. Lo terrible pueden ser los dolores de los moribundos y la pérdida que sufren los vivientes al morir una persona a la que quieren o por la que sienten amistad. Y terribles suelen ser las fantasías colectivas e individuales que rodean a la muerte.
Quitarle el veneno, ponerse frente a la sencilla realidad de la vida futura es una tarea que aún tenemos que resolver. Todavía no hemos hallado qué es lo que podríamos hacer los seres humanos para conseguir una muerte aliviada y en paz. Pero, pienso, obligados estamos a intentarlo y a conseguirlo.






